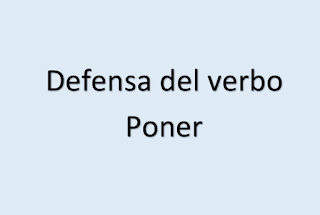Autor: Abel Medina Sierra

A muchos se les va la vida y nunca se nos da por enhebrar el tejido de la memoria
familiar y de su territorio de origen. Otros, dejan que el tiempo borre evidencias y
silencie voces que son un verdadero tesoro de datos y testimonios.
Confieso que
solo en los últimos años me he entregado, sin mucha disciplina, a anudar datos
que me permitan ir perfilando mi genealogía y reconstruir mi pasado familiar y
su entorno. Recientemente, con el fallecimiento en San Juan del Cesar de mi tío
materno Florentino Mejía, a la sorprendente edad de 107 años, pude recabar
ciertos datos que apuntan a una misma desgracia que une a mi familia paterna y
materna.
En los días de duelo, tras una conversación con mi madre, Lorenza Sierra, pude
descubrir que durante la segunda década del siglo XX, el acoso de una
enfermedad había hecho migrar a sus padres, Juanita Sierra y Esteban Mejía,
desde Caracolí Sabanas de Manuela hasta la ribera fértil de Chorreras. La causa
no podía ser tan funesta: una pandemia tan desconocida como mortal había
acabado con la vida de sus cuatro hijos. Años antes, en otra charla con mi madre,
se me había revelado también que mis dos abuelos paternos, Antonio Medina y
Elodia Gámez, así como sus dos hijos mayores, habían fallecido en Machobayo,
para esa misma época, bajo los estragos letales de la misma enfermedad.
La peste que mató a varios de mis ascendientes era la denominada gripe
española, pandemia que mató aproximadamente a 50 millones de personas en
el mundo en cinco años, siendo la mayoría en los años 1918 y 1919. Aniquiló
cinco veces más que la I Guerra Mundial que acabó justo en 1918 y considerada
el peor asesino en los registros de los epidemiólogos. Ni siquiera el SIDA se le
acerca en su registro de víctimas, solo comparables con las pandemias de la
Edad Media. La gripe española la ocasionó un subtipo del virus H1N1, igual que
la actual gripe A.
Aunque los españoles han tratado de librarse del estigma que les representa ser
el foco original de la pandemia nacida en las trincheras de guerra, recientemente
científicos del Museo Vasco de Historia de la Medicina, en Bilbao, la Universidad
Complutense en Madrid, los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) en Bethesda
y la Universidad Estatal de Arizona en Tempe publicaron en BMC Infectious
Diseases lo que confirma que ciudades como Madrid pudieron anticiparse a los
que, hasta ahora, se han considerado los primeros focos de la pandemia, que se
ubicaban en Estados Unidos y en Francia.
Con esto se corrige el dato según el
cual, el primer caso se registró el 4 de marzo de 1918 en Camp Funston, uno de
los campamentos militares establecidos en Kansas tras el comienzo de la I
Guerra Mundial.
En Colombia, se conoce una investigación retrospectiva llevada a cabo por
científicos del Museo de Historia de la Medicina y la Salud de Tunja el cual
demuestra que Boyacá fue el departamento más afectado junto a la ciudad de
Bogotá por la gripe española entre 1918-1919.
La pandemia llegó a Boyacá por
carretera en octubre de 1918 y dejó un rastro de 2.800 defunciones en una
población de 58.600 habitantes.
Por mucho que uno trate de averiguar sobre los funestos efectos de esta
pandemia en La Guajira, se encuentra con la cruda realidad que no hay registros
históricos que den cuenta de esto.
Esta y muchas desgracias que vivió el
territorio hoy conocido como La Guajira permanecen aún invisibilizadas ante la
oficialidad centralista del Estado, la luz de la academia y la cognición social. Lo
peor es que se han ido perdiendo quienes aún preservan en el cuchicheo de la
memoria algunos datos que puedan testimoniar nuestra dolorosa historia
regional.
Pero, hilando más delgado, tiene mucha razón el médico y compositor vallenato
Adrián Villamizar al valorar en la música vallenata su gran capacidad testimonial
y su potencialidad como registro histórico de nuestro devenir como pueblo.
Su
preocupación se hizo manifiesta cuando estaba al rojo vivo el debate sobre qué
componentes o rasgos estaban en amenaza en la música vallenata para justificar
su declaratoria como patrimonio intangible de la nación y de la humanidad.
Las
canciones vallenatas han perdido su capacidad para dar cuenta de las
circunstancias que atañen a todo el pueblo, al decorado socio político y
económico. Hoy se le canta la mujer coqueta y a la promiscua, a la bonita y a la
parrandera, al amor y a la infidelidad, sabemos de la discoteca y del chat pero
pasó el fenómeno del paramilitarismo, el del Niño y de la Niña y nuestra música
no documentó esos episodios, la demencial violencia guerrillera y nada se ha
dicho, pasa la recesión, el nefasto gobierno de Uribe con su estela chuzadas,
falsos positivos y Agro Ingreso Seguro y nadie se acordó de hacer canciones
sobre esos aunque el tema les raspara el ojo.
Las canciones contemporáneas son prolijas en datos de alcoba y urgencias
lascivas del cuerpo pero no en los del contexto regional, se cuestiona la mujer
infiel, rumbera y hasta la muy casta pero al cantor le importa un bledo tomar
posición política, de compromiso social o al menos el dar testimonio de la que
afecta a toda la sociedad.
Cosa distinta pasaba con los compositores de anteriores generaciones. Bien
sabemos de la guerra entre Colombia y Perú por la canción “Sánchez Cerro” de
Chico Bolaños el mismo que da cuenta de los chulavitas en la canción “El Padre
Serrano”; Armando Zabaleta le cantó a “la situación desgarradora” del país
durante el gobierno de Valencia, a la “Reforma agraria” y hasta al primer premio
que obtuvo García Márquez y el olvido de Aracataca que esperaba redención.
Santander Durán le cantó a la masacre de las bananeras y Julio Oñate al avance
del desierto y la aridez por las bonanzas del dividivi y del algodón; Romualdo
Brito a la de la marimba y como Hernando Marín, a expoliación gringa del
Cerrejón, y hasta Rafael Manjarrés, en épocas más reciente menciona “el
revolcón de Gaviria”.
Afortunadamente está el vallenato para testimoniar nuestra historia. También
afortunadamente, Ángel Acosta Medina nos ha divulgado el libro “Mi pueblo
historial: 200 años de soledad”, como para que no se quede en el olvido, la
historia del sur del Municipio de Riohacha. Se trata del documento más
completo que se haya publicado sobre el devenir y proceso de colonización y de
definición identitaria de estos pueblos que tuvieron mucho que ver con el barro
genésico de vallenato.
En este libro se revela la obra de Francisco Moscote Guerra, el mítico Francisco
El Hombre, con canciones que rescatadas del orín desgastante del tiempo. Una
de ellas, “La quina” se refiere a una de las bonanzas que vivió esta zona, otra de
sus canciones alude a Juancito Iguarán y su participación en la Guerra de los Mil
Días; pero la que nos interesa se denomina “La gripe”.
Según Acosta Medina, se
trataba de la mismísima gripe española, pero que en los pueblos del sur de
Riohacha también era denominada “El pájaro azul” por el color azulado que
dejaba en sus víctimas. También apunta que fue tanto el letal efecto que se tuvo
que construir en Cotoprix un cementerio para las víctimas de la región y que
diezmó en un 15% la población de la zona.
“La gripe” de Francisco El Hombre, constituye el único documento que en La
Guajira registra y hasta hace inventario de las víctimas de la más notoria
pandemia de la modernidad, prueba fehaciente que nuestros juglares, aunque no
sabían leer ni escribir, si supieron escribir nuestra historia en sus versos cantados
lo que les ha quedado grande a tantos profesionales que fungen hoy como
compositores.
He aquí el testimonio cantado de la desgracia, en algunos
fragmentos:
La gripe
Ay, dice Rodolfo Solano
Vaya que peste tan brava
No hay médico que la cure
Ni remedio pa ́atajala
Dice Soledad Aragón
Lo menos que yo creía
Que la gripe se curaba
Con quinina y homeopatía
Que la gripe se sanaba
Con quinina y agua fría
Mujeres no lloren tanto
Que ya la gripe pasó
Por estar con su pendejá
Murieron setenta y dos
Lo dice Francisco El Hombre
La cuenta la llevé yo
De Cotoprix a Machobayo
Murieron setenta y dos
Y cuando olvidamos la gripe
Entonces vino la hermana
Que fue la viruela brava
La que mató a don Felipe
 hit counter dreamweaver
hit counter dreamweaver