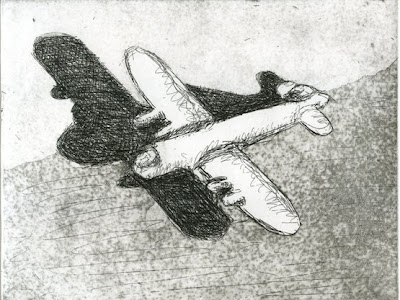Laid
del Socorro Díaz nació en Fonseca, sur del departamento de La Guajira en un
hogar lleno de fe, de amor y de hijos fundado por Arcadio Díaz e Idalis Frías,
fonsequeros humildes de sueños grandes cuyos padres eran oriundos de Barrancas.
Don
Arcadio Díaz, un campesino de manos recias y costumbres nobles, tomó como esposa
a la bella Joven Idalis Frías, a quien sus padres criaron como a las niñas de
antes: con decencia, respeto y la instrucción necesaria para que fuera una
buena esposa y madre. Cuando unieron
sus vidas se prometieron fidelidad, apoyo y compañía para siempre. A la luz de una esplendorosa luna fonsequera
elevaron su plegaria a Dios para que les diera muchos y buenos hijos.
Dios
los complació en todo, especialmente en regalarles una familia numerosa.
Primero nació Laid del Socorro, luego Wilder Alfonso, y después Wilmer Alberto,
Dalis Leonor, Daexis María, Lenisbeth, Lisbeth Caterine y Yenis Josefina.
En
ese hogar, lleno de cariño nació “La seño” Socorro como todos la conocen en La
Guajira.
Infancia
Además
de unos padres que la amaban y le brindaban todo lo necesario para crecer como
una niña sabana y hermosa, Laid tuvo siempre el apoyo de su madrina María
Marcelina Amaya. Cuando la niña tenía
cinco años habló con sus compadres Arcadio e Idalis para que le permitieran
llevarla a Maicao en donde se ocuparía de su crianza y de su educación.
De
esa manera llegó a Maicao, ciudad que la marcaría para siempre y en donde recibiría sus mejores
oportunidades para crecer como persona y como profesional.
Primeros estudios
Sus
estudios de preescolar y primaria los inició en el colegio Niño Dios, ubicado
en donde años más tarde funcionaría el Colegio Sindelima. Allí cursó hasta
segundo de primaria y regresó a Fonseca para continuar sus estudios en el
Colegio en La Inmaculada.
Tiempos de la secundaria
Regresa
a Maicao y cursa otros dos grados en el Colegio Cooperativo Femenino. La familia decide enviarla al interior del
país para que se forme como normalista. Sólo alcanzó a estudiar el tercero de
bachillerato (octavo grado) en el municipio de Nemocón, pues su madrina le
pidió que regresara a su lado en Barranquilla.
Se
matricula en la Normal Mixta Costa Norte en donde termina su secundaria y
recibe su grado como Normalista en Educación Preescolar.
Estaba
por finalizar la década de los 70 y en
La Guajira se vivía el ambiente pesado y enrarecido de la bonanza
marimbera.
La educación no era una
prioridad y las escuelas no atravesaban por sus mejores tiempos. La siembra, recolección y comercialización de
la yerba era un negocio muy bueno.
Ser maestro, en cambio, no era muy llamativo
para los jóvenes. Pero para ella sí. De
manera que siguió adelante con sus sueños de ser maestra y de realizarse como
mujer y como profesional.
Inicio de una brillante carrera como
educadora
A Laid del Socorro no le interesaba nada que no fuera iniciar lo más pronto posible su
carrera como educadora y ganar algún dinero para apoyar a sus padres, quienes
estaban afrontando dificultades para sostener a su numerosa familia.
El
12 de junio de 1.979 Dios la ayuda a cumplir uno de sus sueños. Ese día recibió
su nombramiento como maestra en la Escuela Urbana Mixta Loma Fresca de Maicao.
El
día antes de su primera clase no pudo dormir, pues imaginaba una y otra vez su
entrada al salón y su encuentro con los 30 niños a los cuales amaría como si
fueran sus propios hijos.
Amigos para toda la vida
Sus
primeros años en la docencia la marcaron para siempre y le proporcionaron la
amistad de sus compañeros de trabajo, con quienes conformó una gran familia.
Entre ellos se encuentran su querida directora y consejera Elfa Viecco de
Cuello, Cenira Tapias, Elena Gil, Lucía Jiménez, Dolly Manjarrez y Alexis Iguarán,
entre otros.
Alumnos que la llenan de orgullo
De esos primeros años también tiene gratos
recuerdos sobre la cara hermosa de aquellos niños que día a día entraban al
salón arrastrando el bolso en el que tenían sus útiles escolares.
Los mismos
que de vez en cuando dejaban asomar una lágrima de tristeza porque les hacían falta
sus padres o sus hermanos y ella debía hacer uso de sus palabras más dulces,
sus gestos más tiernos y su sabiduría para contentarlos. Esos niños crecieron y se educaron y hoy son
eminentes profesionales, dedicados a servirle a la comunidad en diferentes
ámbitos.
El
tiempo ha pasado pero su memoria la auxilia para recordar a John Alex
Villadiego, quien hoy ejerce como médico; su querida alumna Audrenys Miranda,
convertida hoy en una excelente profesional del derecho y Henry Villa, dedicado
a actividades sociales y cívicas y miembro del concejo municipal.
Otras instituciones piden sus servicios
Su
fama de buena profesora corría por los hogares y barrios de la ciudad. Donde
quiera que había un estudiante suyo había un niño, un papá y una mamá que la recomendaban. Por eso no
tardó en recibir ofertas de instituciones privadas que desean contar con sus
servicios.
Es
así como empieza a trabajar en el Liceo Luis A. Robles, en donde se desempeña
como rectora, en el Instituto Fronterizo y en el Jardín Infantil Rosa Agazzi.
El
trabajo es muy duro pero a ella le gusta servir. Y además, el esfuerzo le
permite ahorran algunos recursos que cada mes envía a sus padres en Fonseca
para ayudarlos en la educación de sus hermanos.
La seño que prende la alegría
Siempre
se caracterizó por su espíritu festivo y por su alegría. Además tenía un gran liderazgo y era la experta en fechas especiales. Por eso
tuvo a su cargo las grandes celebraciones de las escuelas y colegios en los que
trabajaba.
Sus compañeros y la comunidad educativa la respaldaban para que
fuera ella la que organizara la celebración del Día del Idioma, Día del
Maestro, Día de las Madres y los grados.
Cuando decimos organizar era participar en todo, desde la consecución de
los fondos, hasta la presentación del programa. Si había que participar en un
baile o en una obra de teatro ella era la primera bailarina o la primera actriz
en presentarse a los ensayos.
Podemos
decir que Laid del Socorro gozó cada uno de los días que permaneció en el
magisterio.
Mujer de familia
En
1.975, durante una temporada de vacaciones en Fonseca conoció al profesor
Orángel Plata Frías, quien trabajaba en Maicao.
Entre los dos nace una relación muy especial que los lleva a unir sus
vidas en el vínculo del matrimonio. Van al altar el día 22 de octubre de 1.976,
uno de los días más felices de su vida.
Dios
le permite ver realizado otro sueño cuando nace su hija Mónica Mileth Plata
Frías. Un poco más adelante llegaría Yojana Virginia y Más tarde Luis
Alejandro.
Su
deseo de prodigar amor y de tener una familia grande es ilimitado. Por tal
razón adopta a dos niñas a las que les da todo su afecto y cariño. Son ellas
Mayerlin Virginia y Alejandra Marcela, quienes la adoran con todo su corazón.
Además
de una buena crianza era necesario brindarles a sus hijos la mejor educación y
así lo hizo siempre. Gracias a su
dedicación y trabajo duro sus hijos se hicieron profesionales. Mónica se graduó
como fonoaudióloga y Especialista en Gerencia de Salud en la Universidad de
Santander; Johana Virginia terminó Enfermería Superior en la Universidad de
Simón Bolívar y Luis Alejandro es Ingeniero Civil de la Udes.
Sus
hijas menores aún se encuentran en proceso de terminación de estudios, para lo
cual les está brindando todo su apoyo.
Sus estudios Universitarios
Laid
del Socorro es una buena estudiante, pero durante muchos años se concentró
exclusivamente en el trabajo. En 1994
inició sus estudios en la Universidad del Magdalena, en donde obtuvo el título
de Licenciada en Ciencias Sociales. Y más adelante concluyó estudios como
abogada en la Universidad Americana en Barranquilla.
Decidió
estudiar derecho para tener todas las herramientas conceptuales y legales para
atender otro de los llamados de su condición de mujer esforzada: la vocación de
servicio por la comunidad.
Servicio Cívico y Social
Además
del trabajo en el magisterio ha trabajado arduamente en beneficio de las
comunidades. Tanto, que los habitantes
de cierto sector vulnerable de la ciudad decidieron escoger su nombre para
bautizar su barrio. Así nació “Villa
Socorro”.
En
el año 2003 se postuló como candidata al Concejo Municipal y obtuvo una alta
votación que le permitió convertirse en una de las más brillantes
coadministradoras Maicao.
Fueron años
intensos en los que compartía el ejercicio de la docencia con las agitadas
sesiones en el cabildo de Maicao.
En
el año 2007 renunció al magisterio después de 28 años de servicio y se postula
nuevamente como candidata al concejo.
De nuevo la ciudadanía la respalda de
manera amplia y se convierte en concejal por segunda vez.
En
este segundo período es escogida como presidenta de la corporación en
reconocimiento a su liderazgo, a sus buenas relaciones y a su capacidad para
lograr la unidad de los diferentes sectores políticos alrededor de una noble
causa: el progreso de Maicao.
Recuerda
con cariño a todos los concejales de la época con los que se hizo un gran
equipo, como si todos pertenecieran al mismo partido político y a la misma
familia. Entre sus compañeros más cercanos figuran Federico Pinto, Indira Issa,
Camilo Mendoza, Hermis Gómez, Hugo Montalvo, Germán Arrieta, Jorge Luis Solano,
Enrique Suárez y Eliécer Quintero.
El libro de Socorro
“Mi
libro es la Biblia, siempre la llevo conmigo y la leo todos los días”
Una frase que le gusta
Extraída
de la Biblia: “¿O cómo puedes decir
a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú
la viga que está en el ojo tuyo?” (Lucas 6:42)
El día más triste de su vida
26 de agosto del
2000. Ese día me destrozaron el corazón al asesinar a José María “Chema”
Benjumea, Idwin Benjumea y Elías Plata
Una persona que admira:
El papa Francisco
Una frase propia
“Renuncié del
magisterio porque hay muchos jóvenes que necesitan trabajar. Y yo no me iba a
poner viejita como maestra negándoles a los demás su derecho al trabajo”